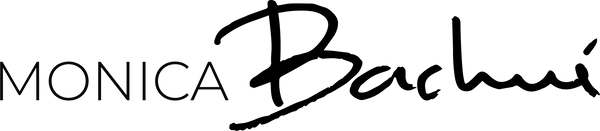Rosario tenía el pelo corto y usaba suéteres tejidos anchos y jeans. Era bajita y rubia, como mi mamá. En el pueblo decían que era una mujer dura. A mí, su dureza me encantaba.
Siempre me hablaba como si yo tuviera algo que decir.
Un día estaba en la peluquería de mi mamá—bueno, su sueño, en realidad. Empezó con unas cuantas sillas en la sala de la casa y terminó siendo la peluquería más linda del pueblo. Ese día yo tenía como trece años, estaba con el uniforme del colegio y estaba aprendiendo a cepillar el pelo. Debí verme con algo de seriedad porque Rosario me llamó.
"A ver, Bachué," me dijo, "cepíllame el pelo."
Eso para mí fue grande. Agarré el secador como si me hubieran encomendado una misión y empecé.
Tres minutos después, pegó un grito. Le había quemado el cuero cabelludo.
Esa historia me persiguió por años.
Rosario fue una gran amiga de mi mamá. Es raro pensar que nunca llamé “tía” a ninguna de sus amigas, como los hijos de mis amigas me dicen a mí ahora. Pero pintando esta serie de retratos—de las mujeres de mi vida—aquí sola en esta cabaña en medio del bosque, me doy cuenta de algo: no hay palabras para describir lo que ellas fueron para mí.
No eran tías. No eran solo amigas de mi mamá. Eran los ejemplos. Las que observé con cuidado. Las que me mostraron, sin proponérselo, lo que era ser una mujer que dice lo que piensa, que está cuando la necesitas, que vendría a recogerte a medianoche solo porque te quiere como si fueras su hija.
Es rara esa relación, la de una niña con las amigas de su mamá. Hay cercanía, pero también una distancia. Hay reverencia, misterio, y a veces una especie de herencia no dicha.
Rosario y como otras, me formaron. Incluso ahora pienso en ella cuando estoy pintando o cuando siento esas ganas de hacer algo con firmeza—sin pedir disculpas. Ella no era blanda. No buscaba caer bien. Y quizás eso era lo que más admiraba.
Ahora que soy más grande entiendo que eso que muchas veces llamamos “dureza” en una mujer no es otra cosa que negarse a hacerse pequeña. La neurociencia dice que nuestro cerebro está diseñado para buscar señales de seguridad en los rostros—especialmente en los de las mujeres. Cuando vemos a una mujer que no sonríe fácil, que ocupa espacio, que habla directo, el cerebro se confunde. La registra como amenaza. Pero eso no es culpa de ella. Es culpa nuestra. Es el resultado de siglos de condicionamiento jugando su papel.
A Rosario eso no le importaba. Me vio tratando de aprender algo y se ofreció como pequeño examen. Lo fallé—con cuero cabelludo quemado y cara de vergüenza—pero con el tiempo ella se rió.
Donde estés, Rosario, ojalá estés riéndote ahora.
No necesitaste que te llamaran “tía” para ser inolvidable.
Fuiste una de esas mujeres—sin nombre para el rol que cumpliste, pero igual, esenciales.