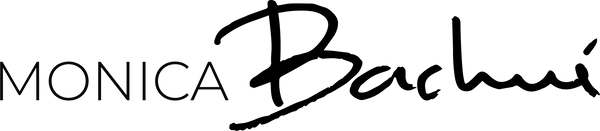Hay una iglesia en mi pueblo.
Se llama El Humilladero.
Pero yo no iba allí a rezar.
Iba a visitar los muertos.
Mi mamá Oliva, mi abuela—nos llevaba cuando éramos niños.
No solo una vez, no solo en fechas especiales. Era un ritual. Un ritmo. Una relación.
Íbamos a visitar a los muertos.
Y así lo decíamos: visitar.
Como si todavía estuvieran allí, esperándonos.
Como si el silencio, la piedra y la tierra fueran solo otra forma de hogar.
Me resulta extraño cuando la gente dice que alguien a quien amaron falleció, pero no han vuelto al cementerio en años. No los juzgo—solo que en mi cultura, el vínculo no termina con el entierro.
Cuando la vida se vuelve demasiado ruidosa y no sé a dónde ir—busco un cementerio.
Camino. Y de algún modo, quedo tranquila. Más liviana.
Los que crecimos en la cultura de los pueblos, no le temíamos a los muertos—los honrábamos. Los visitábamos. Decorábamos sus tumbas. Contábamos sus historias.
Los cementerios me enseñaron a llorar, sí.
Pero también me enseñaron a mirar.
Hay una estética en el duelo, en la memoria, que se quedó conmigo desde entonces.
La iglesia al principio era de un color marfil, suave, humilde. Luego alguien la pintó de blanco puro. Pero bajo el sol de la montaña, ese blanco se volvió ese marfil perfecto. Cálido. Vivido. Se volvió mi color base favorito. Lo he usado en mi trabajo más veces de las que puedo contar.
La paleta del cementerio me sigue acompañando:
Pisos de piedra.
Tumbas de cemento.
Placas de metal que se oxidan con el tiempo.
Flores marchitas, más que frescas.
Y el agua—siempre fría, siempre abundante—saliendo de las llaves que mantienen vivas las flores un poco más.
Recuerdo los detalles pequeños.
Fotos pegadas con cinta en las lápidas.
Cartas de hijas.
Juguetes de plástico para un hermano que se fue demasiado pronto.
Velas—antes reales, ahora de pilas.
La tradición se va apagando.
La gente está más ocupada.
Las tumbas están más calladas.
Incluso el duelo se ha vuelto digital.
Pero yo recuerdo.
Y quizás por eso pinto.
Quizás por eso creo—porque la memoria necesita un medio.
Para mí, todo empezó ahí.
Entre las piedras, el polvo, las historias que ya nadie cuenta.
El cementerio me dio quietud.
Me dio color.
Me dio forma.
Y me dio la comprensión de que la pérdida no tiene por qué ser solitaria.
A veces, es la forma más sagrada de presencia.
Aún voy, cuando necesito respirar, camino entre las filas de nombres y fechas, digo hola.
Creo que a los muertos les gusta ser recordados y creo que los vivos necesitamos un lugar donde sentirnos que existimos.
Bajo el sol blanco-amarillo.
Con el agua fría corriendo.
Y el silencio que, de alguna forma, dice:
“ Aquí nadie esta solo.”