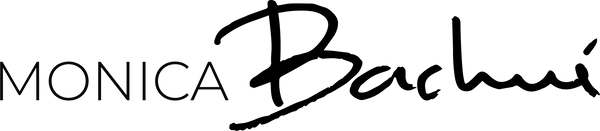Cuando salía de cada cirugía, lo primero que hacían al día siguiente era levantarme para bañarme. Apenas había abierto los ojos y ya sentía las manos tibias de mi mamá, suaves pero firmes, diciéndome que el agua cura. Nunca lo dudé. Me bañaba con cuidado, como si el agua fuera una especie de bendición líquida capaz de llevarse el dolor y dejarme limpia de todo lo que había pasado.
El agua siempre ha sido mi respuesta para todo. Cuando no tengo respuestas dejo que el agua corra sobre mí. Algo en su caída, en ese sonido de corriente insistente, me recuerda que todo sigue fluyendo, aunque yo no lo entienda.
Ahora que vivo cerca del lago, voy a visitarlo todos los días. No necesito excusa: a veces solo me siento, a veces lo miro en silencio como quien escucha a un amigo que no necesita palabras.
Hoy lo vi diferente. Extrañamente claro. Extrañamente inquieto. Como si hubiera una conversación entre el viento y sus pequeñas olas que yo no estaba invitada a entender. Me quedé observando su fuerza, esa manera en que se mueve y se rompe sin miedo, y sentí que debía pintarlo profundo y sabio, porque así lo vi hoy: como un anciano que conoce todos los secretos y, aun así, no necesita decirlos.
Quizá el agua siempre fue eso: el reflejo de algo más grande, algo que cura no porque borre las heridas, sino porque nos recuerda que todo también puede fluir y transformarse.