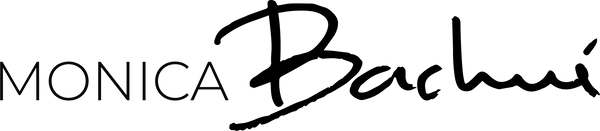He vivido en muchos lugares. He cruzado fronteras con más dudas que maletas y, aun así, siempre hay un instante antes de partir en el que el miedo me hace sentir pequeña. Como si mi cabeza estuviera llena de preocupaciones, demasiado grande, mientras mi cuerpo se encoge, frágil, incapaz de moverse.
Hoy lo veo tan claro que puedo pintarlo: un cuadro donde la cabeza es de adulto y el cuerpo se reduce como el de un niño, porque así es como nos deforma el miedo. Nos agranda los problemas y nos hace olvidar que tenemos fuerza para sostenernos.
Pero con los años entendí algo: yo no me adapto a los lugares, yo los vuelvo míos.
No importa si es un apartamento vacío en Nueva York, una habitación en Bogotá o un rincón desconocido en Los Ángeles. Apenas compro naranjas en el mercado, pongo música y pinto algo, ese espacio se vuelve hogar. Porque el hogar no está afuera, lo llevo conmigo.
Mudarse no es tan difícil como el ruido en la cabeza te hace creer. Lo que asusta no es el cambio, es la idea que inventamos del cambio. Nos ahogamos en vasos de agua porque miramos el miedo tan de cerca que todo parece más grande de lo que es.
Ahora sé que mudarme no significa perderme, sino encontrarme en otro lugar. Cada vez que cambio de ciudad descubro lo que de verdad es mío: mis rituales, mis ganas de explorar, mi forma de construir refugios donde nadie me conoce, pero todo huele a mí.
Por eso pinté ese cuadro. Para recordarme que el miedo siempre va a intentar hacernos sentir pequeños. Y que la única forma de que no gane es verlo por lo que es: un vaso de agua que puedo beber en vez de ahogarme en él.