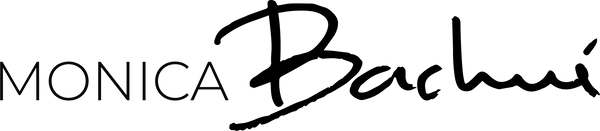Hace varios años, en Bogotá, tuve un amor fugaz. Una de esas historias rápidas, intensas, que terminan antes de que uno alcance a darse cuenta… pero que se quedan con uno por años.
Él era muy particular. Estaba haciendo un doctorado sobre la nada. Ese era su tema en ese momento. El concepto de la nada. No era de esos tipos que hablan solo para parecer inteligentes. Vivía en su propio mundo. Me dijo que él era como un perro callejero. Y sí, lo era.
Su cerebro funcionaba diferente. He conocido personas brillantes—abogados, CEOs, médicos—pero Callecita… la cabeza de Callecita era otra cosa.
Y aquí viene la parte que me tiene hoy pensando,: nunca le dije que yo era artista.
Ni una sola vez.
Crecí escondiendo esa parte de mí. El arte era algo que hacía en secreto. Leía mucho. Pensaba mucho. Pero no decía esas cosas en voz alta. Ni en el trabajo. Ni con mi familia. Ni siquiera conmigo misma. Porque, para ser honesta, ni siquiera sabía que lo era—aunque ya pintaba.
Así que cuando conocí a este tipo que era 100% él mismo, 100% artista—yo solo observaba. Escuchaba. Lo absorbía todo.
Hasta que un día, dejó de contestar el teléfono. Y eso fue todo. Sin despedida. Sin explicación. Solo silencio. Y no lo he vuelto a ver.
Pero hay algo que sí sé: conocerlo me despertó algo.
Me di cuenta de que había pasado toda mi vida editándome. Y este hombre, ya en sus treinta y tantos, con su patineta y sus medias coloridas, me mostró que está bien ser quien uno realmente es. Aunque sea extraño. Aunque los demás no lo entiendan de inmediato.
No te estoy diciendo que vayas a enamorarte a Bogotá (aunque, bueno, tal vez sí). Te estoy diciendo que dejes de disculparte por las partes de ti que no encajan en el molde.
Callecita no me dejó nada físico. Ni una promesa, de hecho ni siquiera sé nada de su vida.
Pero me dejó algo mejor: permiso.